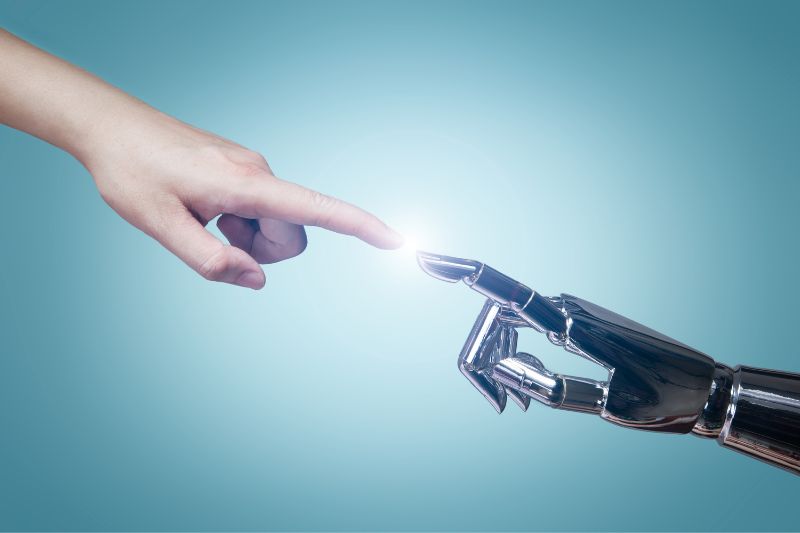Mi viaje hacia el diagnóstico empezó con algo tan profundo como la intuición.
La maternidad es un universo de amor incondicional, pero también de una intuición feroz, esa voz interior que te susurra cuando algo no cuadra. Para mí, esa voz empezó a hacerse fuerte cuando mi pequeño, mi sol, no seguía los pasos que veíamos en otros niños. No señalaba con el dedo, se quedaba absorto en sus juegos, y sus primeras palabras no llegaban. Mi corazón de madre lo sabía, había algo más.
Y entonces comenzó la batalla invisible. En casa, la familia, con todo su amor y sus mejores intenciones, intentaba calmar mis temores: «Ya hablará, cada niño lleva su ritmo», «Es que ves demasiado internet», «Te preocupas por todo, ¡déjale ser niño!». Sus palabras eran bálsamo para ellos, pero para mí, cada sonrisa de «no pasa nada» era un pinchazo, una desconexión entre lo que mi intuición gritaba y lo que el mundo me decía. Sentía una soledad abrumadora en esa lucha silenciosa, como si mi amor por mi hijo me hiciera ver fantasmas donde no los había.
El siguiente paso lógico fue la Seguridad Social. Con cada cita, mi esperanza se renovaba, solo para desvanecerse en minutos. El pediatra, el neurólogo infantil, la psiquiatra infantil… Visitas fugaces, donde mi hijo, por el propio contexto, a veces se mostraba más cooperativo o simplemente «pasaba desapercibido». «Retraso en el lenguaje expresivo», esa era la frase. Una y otra vez. Me decían que todo lo demás estaba bien, que no me preocupara, que después de “la Pandemia y el Encierro” todos los niños habían sufrido algún tipo de retroceso. En concreto se estaba observando en niños de la edad de mi hijo que ese retraso se centraba en el lenguaje, pero con estimulación y tiempo se pondría al día. Yo asentía, pero mi alma se retorcía. Mi hijo no solo «no hablaba»; había algo en cómo interactuaba, en sus juegos repetitivos, en su sensibilidad a los ruidos, en su forma de estar en el mundo, que no encajaba con un simple retraso del lenguaje. No hacía las cosas como los demás, y esa pieza que faltaba en el puzle me consumía. Si un niño no «molesta» demasiado en el aula o en la consulta, a veces es más fácil mirar hacia otro lado.
La Búsqueda Imparable y la Luz al Final del Túnel
La frustración crecía. Las noches las pasaba buscando información, leyendo cada foro, cada artículo, cada testimonio. Y fue ahí donde la palabra autismo empezó a resonar con una fuerza innegable. Las descripciones, los ejemplos, las vivencias de otras madres… ¡Era mi hijo! Cada punto, cada rasgo, cada pequeña peculiaridad que había notado, se unían y cobraban sentido bajo esa palabra. Pero si los profesionales de la Seguridad Social no lo veían, ¿qué podía hacer?
La respuesta, dolorosa para mi bolsillo pero vital para mi alma, fue la sanidad privada. Era la única forma de que alguien se tomara el tiempo, de que hicieran una evaluación profunda, de que miraran a mi hijo no solo como un «retraso del lenguaje», sino como el ser complejo y único que es. Fue un camino largo, lleno de pruebas, de observación en diferentes entornos, de entrevistas detalladas con expertos que sí escuchaban mi intuición, que sí veían más allá de la superficie.
Y entonces llegó. Ese día, al fin, recibimos el diagnóstico: Trastorno del Espectro Autista (TEA). No fue un shock. Fue una revelación. Una liberación. Las lágrimas brotaron, pero no de tristeza, sino de alivio. Alivio porque mi intuición no me había fallado, alivio porque por fin teníamos una etiqueta, sí, pero esa etiqueta significaba comprensión y, sobre todo, acceso a los apoyos que mi hijo necesitaba.
Un Futuro Más Brillante
Esta andadura por diferentes especialistas que no veían más allá del buen comportamiento, razonamiento y comprensión de mi hijo, hizo que llegásemos tarde a atención temprana, pero el diagnóstico nos abrió las puertas a terapias especializadas: logopedia, terapia ocupacional, psicomotricidad… Ver a mi hijo evolucionar es la mayor recompensa. Ha empezado a comunicarse mejor, empieza a tener charla espontánea, juega con iguales de formas más diversas, se mueve mejor en el mundo que le rodea, e incluso participa en la coreografía de grupo del colegio. Todavía hay desafíos, por supuesto, el autismo es parte de quien es, pero ahora tenemos las herramientas para ayudarle a navegar por ellos.
El camino ha sido arduo, lleno de incomprensión y de la sensación de remar a contracorriente. Pero cada batalla, cada noche en vela, cada lágrima ha valido la pena. Porque mi hijo, mi pequeño sol autista, ahora tiene el apoyo que necesita para brillar con toda su intensidad. Y mi intuición de madre, esa que la familia y algunos médicos intentaron silenciar, fue la brújula que nos guio hacia un futuro donde mi hijo puede ser, simple y felizmente, él mismo.